Conocí a Lian hace unos 10 años cuando empezó a trabajar como enfermero en la empresa en que yo era coordinadora en San Carlos de Bariloche, Argentina. Desde el principio me cautivó su alegría de vivir y su forma de encarar la vida. El que fuera un hombre trans nunca se mencionó porque no hacía diferencia en cuanto al desempeño de su función.
Unos años después escuché una entrevista que le habían hecho en la radio y me emocioné con el relato de su transición.
Aquí su historia en sus propias palabras.
El TRANSitar de mis pasos
Me llamo Lian Fernando Gómez. Nací un sábado 26 de mayo de 1990 a las 10:30 de la mañana, ya desde el primer día no tuve muchas ganas de madrugar y elegí sábado porque mi vida estaba destinada a ser una fiesta.
Según relata mi madre nací con los ojos abiertos, virándolos levemente hacia la izquierda y arriba. Tenía el cabello negro azabache, la piel blanca como el marfil y los labios rojos como frambuesas frescas.
– ¡Es una nena! – exclamó el médico que me recibía en sus manos. ¿Es una nena? Es una nena, por ahora, diría yo. A partir de ese momento y durante los siguientes dieciocho años María Fernanda comenzaba a existir.
Tengo recuerdos vividos de mi etapa de jardín, donde no hacía amigos ni amigas, donde me aislaba, vaya a saber por qué, y mi abuela lo confirma. Pero también recuerdo vívidamente la sensación de no sentirme parte del resto, de que algo andaba mal conmigo. ¿Por qué me gustaba una compañerita y no un compañerito? Algo debe andar mal conmigo, no soy normal. ¿Por qué quiero jugar con pistolas y ponerme la corbata de papá? Algo debe andar mal conmigo, no soy normal. ¿Por qué quiero jugar al futbol con los varones y no hacer danzas clásicas como mamá quiere? Algo debe andar mal conmigo, no soy normal. ¿Por qué cuando juego al papá y a la mamá con mi vecinita siempre quiero ser el papá? Algo debe andar mal conmigo, no soy normal.
La primera persona a quien le compartí mi deseo de ser varón fue a mi hermano menor, Maxi, que habrá tenido en ese momento cuatro añitos. Él lo tomo con tanta naturalidad que ni siquiera se sorprendió, pero le hice jurar que no le fuera a decir nada a mis padres y Maxi cumplió su promesa. A la hora de ir a dormir, todas las noches le pedía a Diosito que, por favor, durante la noche me convirtiera en un varón, cual Pinocho implorándole al hada madrina ser un niño de carne y hueso. Pero al día siguiente, abría los ojos y notaba que mi anatomía continuaba sin modificaciones. Y así es que llegué a la conclusión de que Dios no existía, o que Dios no escuchaba mis plegarias.

¿Soy lesbiana?
Así comencé la escuela primaria. Ahí estaba yo, usando el guardapolvo escolar tableado que usaban todas las nenas. ¡Cómo lo odiaba! Yo quería usar el guardapolvo común que llevaban todos los varones o la camisa con pantalón de vestir azul marino. – ¿Por qué nunca puedo vestirme como quiero? rezongaba para mis adentros.
Pero entre rezongos aceptaba lo que me tocaba, al menos ya empezaba a hacer amistades y una personalidad más extrovertida afloraba con el pasar de los años. Me gustaba mi vecinita y de alguna manera, aun sabiendo que no estaba bien, aceptaba el hecho de que eso era inevitable, eran mis sentimientos y no iba a hacer nada para cambiarlo. Su hermano gustaba de mí, y si bien yo entendía que lo “correcto” era que yo gustara de él y no de su hermana, no combatía mi sentir. Pasaban los días, los meses, los años, la pubertad y el gran momento llegó, el primer beso. ¿Adivinen con quién?! Sí, con la vecinita. Una explosión de sensaciones, mariposas, fuegos artificiales, estrellas y destellos en mi estómago y mi cabeza. Soy lesbiana, sí, eso es lo que soy, al fin tengo respuesta. Soy lesbiana pero… ¿soy la única?
Ya adolescente, en la escuela secundaria, era una avasallante María Fernanda segura de sí misma, tortísima y machona. Nadie se atrevía a hacerme bullying porque sabían que podía haber pésimas consecuencias entre sus pómulos y mis nudillos. Amiga de todos, charlatana pero siempre aplicada en el estudio, los docentes tenían que callarme cada dos por tres, pero me perdonaban porque tenía muy buenas notas. Y llegó el primer amor, ese amor de la adolescencia. Enamoradísima, no faltaba ni un día a la escuela porque la iba a ver a ella. Ella, que me rompía el corazón porque tenía novio y tenerla era imposible. Cada tarde, yo llegaba triste a casa luego de la escuela, tanto que pasaba sin saludar a mi abuela que me esperaba con la merienda. Y una abuela, al menos como la mía, una abuela sabe, se da cuenta de que algo pasa.
Las abuelas saben
– Fer, ¿Qué te anda pasando que últimamente llegas triste después del colegio? – preguntaba mi abuela, Olga, con preocupación mientras se acercaba hasta mi cama para tenderme un abrazo al verme sollozar.
– Nada, abuela, no te puedo decir. No lo vas a entender – respondía yo resignado a llevar el dolor de ese desamor en soledad ya que era un amor prohibido, estaba mal.
– ¡Probame! – exclamó Olga, desafiándome a contarle mi situación, esperando un natural drama adolescente en el cual la señorita de 15 años estuviera perdidamente enamorada de un compañero de escuela.
– Bueno, vos anda tirando lo que pensás que puede ser y yo te contesto si frío o caliente – respondí con tono altanero.
– ¿Te gusta un compañerito? – comienza mi abuela a desenvolver sus hipótesis
– No – respondí en forma cortante.
– ¿Estás embarazada? – soltó Olga casi temiendo la deshonrosa respuesta.
– No, abuela – respondí casi ofendida de que suponga tal “aberración”.
– Entonces, no sé – se rindió mi abuela.
-¿ Te gusta una chica? – continuó.
– Sí, sí. Pero no le digas nada a papá y mamá porque me van a echar de la casa – rogaba una Fernanda que durante sus pocos años de vida había escuchado comentarios homofóbicos en la mesa al ver alguna película. ¿A dónde iría si me echaban de la casa? ¿Qué sería de mí?
No fue tan terrible como lo creía
El desenlace de este crucial momento de mi vida fue inesperadamente favorable. Nací con la fortuna de tener unos viejos con un amor tan incondicional hacia mí que dejaron de lado todo prejuicio para deconstruirse y respetar cada decisión que tomé en los siguientes años de mi vida. Su aceptación, respeto y contención dieron como resultado a una Fernanda que se sentía libre de expresar su sexualidad ya que si en casa la aceptaban, toda opinión ajena no tenía importancia alguna. Y ahí iba, con la frente alta, terminando la secundaria en la bandera, sobresaliente, cada vez más masculina, preparada para una nueva etapa: la facultad, pero… ¿Por qué se sentía tan incómodo cuando decían mi nombre? ¿Por qué no puedo ser regular en mi asistencia? ¿Por qué abandono la carrera?
La vida me regaló la oportunidad de viajar a trabajar a otros lugares y en uno de esos descubrí que la gente no podía deducir si yo era hombre o mujer, suceso que me encantaba, me encantaba ver como los clientes de la cafetería en la que trabajaba en Villa Gesell me miraban intrigados y haciendo su mayor esfuerzo para leer cada línea de mi cara, cada rasgo.
-¿Tiene tetas? – pregunta que no dudo que se habrán formulado cientos de veces en sus cabezas ya que yo usaba una remera dos talles más que el mío y un top deportivo por debajo para aplastar lo más que podía los atributos que la magnífica genética de mi madre me había dado. Entonces atinaban a preguntar mi nombre, para evacuar cualquier duda respecto a qué llevaba mi persona entre las piernas.
– Fer – respondía yo, a secas, tratando de que no caiga de mi boca una carcajada al ver la cara de desconcierto de los que se morían de intriga, pues, sabía muy bien que los había dejado con más preguntas que respuestas. Esto dio origen a una inquietud dentro de mí. ¿Por qué me gusta que piensen que soy hombre? La verdad, me gustaría mucho ser hombre. Eso era algo de lo cual no me cabía duda alguna. Pero era algo imposible de lograr. Había abandonado cualquier esperanza de existir como hombre ya hacía muchos años, cuando imploraba a Dios que me hiciera varón pero el mismo “me clavaba el visto”. ¿O no?
Gracias a Internet descubrí que era un hombre trans
Internet. Es una herramienta llena de información al alcance de tus manos en un minuto. Un día navegando entre el algoritmo que YouTube presentaba a mis intereses, llegaba a la pantalla de mi monitor dosmilero un video de un tal Ky Ford, un muchacho estadounidense de más o menos mi edad en ese momento, unos 18 años, el cual compartía su proceso de cambio de género ya que se identificaba como “transgénero” u “hombre trans”, explicando que había nacido mujer y que comenzó con un tratamiento de reemplazo hormonal con testosterona para que produzca en él los cambios suficientes que le den el aspecto de un hombre. Y yo miraba a este chico, bello, que mostraba el antes y el después, solía tener un rostro, cuerpo y voz muy femenina y ahora tenía barba, mas músculos y una espalda mucho más grande, su voz se volvía más profunda y grave a medida que pasaban los meses.
– ¡Esto soy! – pensé maravillado con lo que estaba viendo.
– ¡Soy un hombre trans! –Esa frase comenzó a dar vueltas en mi cabeza a partir de ese momento, sentía en mí ser una sensación de claridad. Ese muchacho estadounidense del otro lado de la pantalla, a miles y miles de kilómetros había resultado ser la serendipia de mi vida, vida que estaba a punto de tener un “plot twist”.
Este esclarecimiento trajo consigo miles de incógnitas, tales como: ¿Cómo le digo a mi familia y amigos? ¿Estoy dispuesto a tolerar la discriminación que pueda llegar a sufrir? ¿Soy lo suficientemente valiente? Mi familia acepta mi homosexualidad pero esto es algo mucho más complejo. ¿Quién va a gustar de mí? Si voy a tener aspecto de hombre pero genitales de mujer, una lesbiana no se fijaría en mí y una chica heterosexual se fijaría pero al llegar abajo no va a gustarle lo que pueda encontrar. ¿Estoy dispuesto a quedarme solo el resto de mi vida por esta decisión? ¿Cómo consigo las hormonas? Y si las consigo, ¿Quién me dice cómo tomarlas? ¿Y si me hacen mal? Estos son solo algunos de los interrogantes que surgían en mi mente. Durante 2 años seguí el proceso de cambio del tal Ky Ford, anhelando tener algún día el valor suficiente para dar el paso hacia el cambio.

Un momento decisivo
Una tarde de junio de 2011, una amiga perteneciente al colectivo trans de mi ciudad me da la charla que necesitaba, el empujón que requería para caer a la pileta y tomar las riendas de mi identidad. Esa misma semana me dirigí a la habitación de mis padres a expresarles con firmeza mi deseo y el proceso al cual me iba a someter. Abro la puerta, los encuentro sentados en la cama mientras miran la tele y comparten unos matecitos. Procedo a recostarme en la cama
– Viejos, tengo algo que decirles. Mientras me recuesto apoyando mi lado izquierdo sobre la cama con el brazo doblado, dándome base con el codo. Mis viejos me miran con resignación. Recuerdo que les hablé un poco sobre los videos del muchacho estadounidense, sobre el proceso de cambios por el cual planeaba atravesar y la manera en como yo desde pequeño me identifiqué como un varón. Nuevamente y como cuando había salido del closet, su reacción fue sorprendentemente favorable. Yo no podía creer tanta comprensión y respeto, lo cual me brindó la confianza suficiente para comenzar con la hormonización. Así es, al fin podría comenzar el proceso necesario para alcanzar el momento en el que me mire al espejo y sienta que la persona que estoy viendo soy yo, Lian.
El hombre que se hizo a sí mismo
– ¡Fernanda! ¿Qué te andás metiendo vos? – escucho la voz de mi madre, Rita, que sentada desde la computadora me llamaba por mi antiguo nombre
– Tu hermano me dijo que te estás poniendo no sé qué – mencionaba mientras que la pantalla del monitor la alumbraba, refiriéndose al tratamiento hormonal que yo había comenzado ya hacía tres meses y del cual ya le había comentado y ella había aceptado con total tranquilidad.
– Mamá, te dije que iba a empezar a ponerme testosterona – respondí con un leve tono de fastidio.
– Fer, yo acepté tu homosexualidad pero las puertas de mi casa para esto se van a cerrar – pronunció Rita, indignada.
– Bueno, mamá, entonces voy haciendo mi bolso porque yo no voy a parar – rematé, sorprendiéndome incluso a mí mismo. Nunca había dicho algo con tanta convicción.
Resulta que mi mamá no creyó que fuese de verdad lo que le había planteado, habrá pensado que solo fue una locura del momento.
Unos meses antes de esta efervescente confrontación le había pedido que volviera a “bautizarme” con un nombre de varón. Sentía que debía ser ella quien me dé una nueva gracia. Su reacción fue la de una madre que acababa de enterarse que su hija había muerto, entre lágrimas y sollozos me recordaba el nombre que todos sus papeles llevaban escrito, los documentos, mi partida de nacimiento. En ese momento supe que ella no estaba preparada para la tarea que yo le estaba asignando.
Y finalmente aparece Lian
Es aquí el punto donde entra una querida amiga, Andrea.
– ¡Amiga! Ayúdame a elegir un nombre de varón para mí. – le solicité a través de mensajes de texto, tan comunes en esos años. – Voy a cambiarme el nombre pero no sé cuál ponerme – continué.
Andrea comenzó a escribir distintos nombres masculinos, raros, comunes, de otras etnias, religiosos, hasta que…
– Lian – escribió Andrea.
– ¡Lian!, ¡me encanta! – respondí con exaltación.
Lian Fernando Gómez, no pega ni con Boligoma pero, ¡me encanta! – insistí. Decidí conservar la versión masculina de mi segundo nombre para dejar algo “familiar” a todas las personas que me conocían desde hace tiempo o desde mi nacimiento. Una manera de que sepan que seguía siendo “Fer” pero ya no “la Fer” sino “el Fer”.
Algo que siempre tuve muy claro es que, así como yo exijo respeto y comprensión con mi identidad y mis decisiones, también debía brindar lo mismo a mis padres. Si durante veinte años me trataron con pronombres femeninos, no podía pretender que de un día a otro comiencen a tratarme en masculino, la transformación era tanto para mí como para ellos y se merecían su tiempo. Sabía que a medida que veían los cambios físicos que mi cuerpo iba logrando, también su manera de referirse a mí se vería modificada. Y efectivamente, así fue.
El amor incondicional de la familia
Un mediodía, mamá cortaba papas en la mesada de la cocina. Me miró y emitió, con la autoridad que la caracteriza:
– Fer, tenés que depilarte. – Se refería a los vellos faciales que se habían engrosado y comenzaban, paulatinamente, a masculinizar mi rostro.
– Mamá, es la barba que me comienza a salir, si me depilo ¿Qué sentido tiene que tome hormonas? – respondí con un poco de arrogancia.
– Bueno, entonces andá al gimnasio y hacé brazos. – me recomendó Rita, nuevamente con tono autoritario. En ese preciso momento una sensación de alivio y felicidad recorrió mi pecho. Con esas palabras mi mamá me quería decir: “Te acepto como sos, hijo, respeto lo que estás haciendo porque te amo y te voy a acompañar en todo lo que te propongas”. Mi madre me brindó seguridad y confianza desde que tengo memoria, apoyó cada deporte que comenzaba, cada locura o cada proyecto. Sé muy bien que cuando llegue a viejo voy a recordar a mi mamá diciéndome lo inteligente, hermoso y capaz que soy.
“La Rita” siempre me dijo que hay personas que nacen con estrellas y otros estrellados y, que yo, nací con estrellas. Y le di la razón el día en que se promulga la ley nº 26.743 o “Ley de Identidad de Género” un 9 de mayo de 2012, justo cinco meses después de que inicie mi terapia de reemplazo hormonal. Gracias a la lucha de miles de personas durante tantos años, ese día yo, y todas las generaciones futuras tenían acceso a la modificación de su identidad de género en Argentina. Podía tener un DNI con el nombre con el que yo me identificaba. La mayor parte de la población no tiene idea de la importancia y la relevancia que esta ley tuvo en millones de personas y cómo nos cambió la vida.
Música de fondo. Carlos, mi papá, manejaba su auto y yo iba de acompañante. Mis cambios físicos ya eran bastante más notorios con casi seis meses bajo tratamiento hormonal.
– Tenés que hacerte el DNI, Fer – me aconsejaba papá sin quitar la mirada del camino, tratando de decir que mi aspecto ya no concordaba con mi nombre legal. Con esas palabras mi viejo quería decirme: “Te acepto como sos, hijo, respeto lo que estás haciendo porque te amo y te voy a acompañar en todo lo que te propongas”. Mi viejo, la persona más incondicional que tengo en el mundo. Mi papá, me ama tanto que daría hasta sus ojos por mí y yo daría los míos por él.
– En eso estoy, papá – le dije yo con el corazón lleno de amor.
El hombre en quien me he convertido les da las gracias al apoyo, la contención y el amor que mis viejos me dieron toda la vida. Esto me dio las herramientas necesarias para afrontar cualquier desafío que se presente, yo creo en mí porque ellos creen en mí.
Fui el primer hombre trans de Chaco, mi provincia, en solicitar el cambio de género en el DNI. Tres meses después de solicitarlo llegaba a la puerta de mi casa en las manos de un cartero el DNI nuevo con el flamante nombre “Lian Fernando Gomez”, sexo “Masculino”. Mi identidad era legal. Desde ese momento y para el resto de mi vida, para todos los habitantes del mundo entero yo comenzaba a ser “Lian”, de origen gaélico cuyo significado es “hijo del sol”.
Y aquí dejamos la historia de Lian y su nueva identidad para terminar de narrarla en un próximo artículo.
¿A ti también se te llenaron los ojos de lágrimas al pensar en esa familia con su amor incondicional?
Si quieres conocer sobre otra historia de vida, te invitamos a leer la historia de Karim.
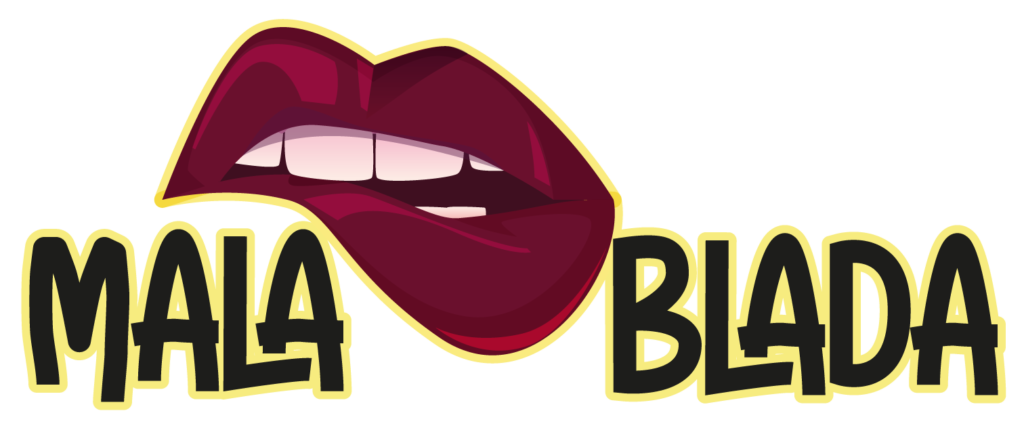

1 comentario en «Hombre trans: la historia de Lian.»